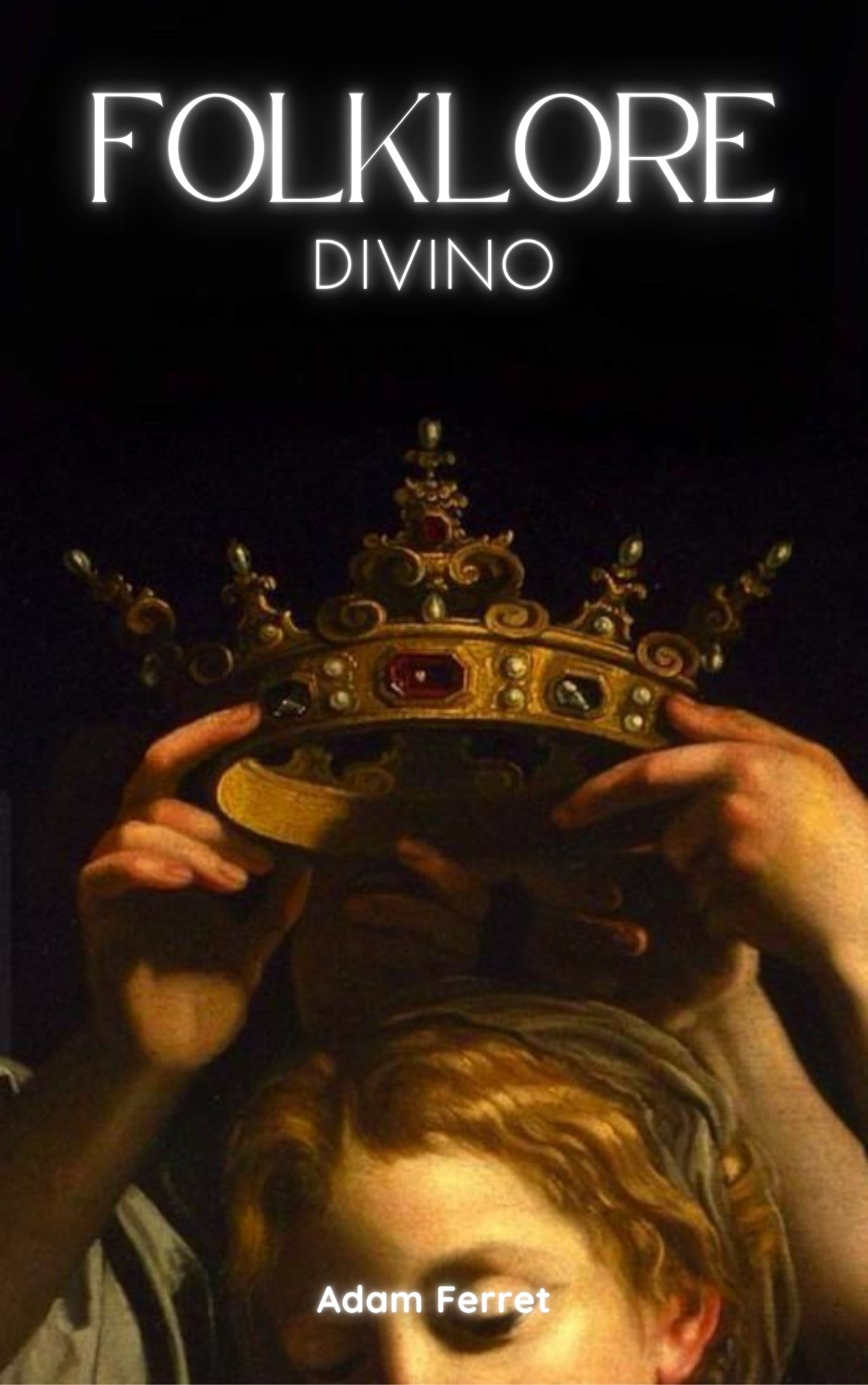6 - Narcosis
La rigidez del colchón y la sensación lijosa de las sábanas fue lo primero que noté cuando me dejé caer en la cama, una vieja colchoneta de resortes que rechinaban al más mínimo movimiento. Poco me importó; lo único que quería era dormir en algo que no fuera un vagón de clase económica.
Con la mirada en el techo, me concentré en un punto inexistente entre el ventilador y la bombilla, aunque lo que en realidad tenía mi atención era el recuerdo de los ojos de tía Susana, sus pupilas dilatadas casi desorbitadas.
Rondaba entre la duda de si tuvo esa misma mirada cuando nos recibió o cuando nos sirvió la comida, mamá lo habría notado, incluso se quedaron hablando en el comedor después de que cada quien devorara su plato. Y ese perfume… Mamá era capaz de oler en mí el alcohol o la marihuana incluso cuando ni siquiera había llegado a la casa. O tal vez solo estaba viendo cosas por estar muy cansado, lo que le había dicho a tía Susana sobre los turnos dobles no habían sido mentira.
Aún recostado, me estiré hasta alcanzar el celular que se hallaba conectado junto a la cama, encendió, pero seguía sin señal.
—Lugar de mierda —murmuré y volví a dejarme caer en la ruidosa cama.
Respiré hondo. Por un momento disfruté del aire limpio, libre de aromas a palomitas, a hot dogs grasientos, a vapores y medicamentos. Poco me molestó el ligero, pero inconfundible olor del alcanfor que tenían las sábanas. Cerré los ojos y me quedé dormido.
La habitación y la vieja cama desaparecieron. Vi de nuevo el camino de grava. A mi alrededor se extendía la opaca llanura gris, y sobre mi cabeza, la densa oscuridad, igual de amenazante a como recordaba.
Me detuve pues hasta ese momento no me había dado cuenta de que estuve caminando. Era el mismo lugar, el mismo sueño.
«¿Estoy consciente?», me pregunté. Por más ridículo que sonara mis pensamientos se sentían pesados.
Nunca antes había repetido sueños, o al menos que yo recordara, de hecho, hasta apenas esta mañana pude recordar gran parte de un suelo, lo normal era que se me olvidara todo apenas pasados unos minutos.
También me acordé de la serpiente luminosa, del cordón intangible aferrado a la base de mi nuca, ahí estaba cuando volteé. Serpenteando desde mi cuello, bajaba por el suelo hasta perderse en el interior del abismo, el cual se veía más denso.
Cuanto más miraba la oscuridad, más débil me sentía, más pequeño.
«Solo es un sueño lúcido» repetí en eco ese pensamiento. «Se supone que cuando uno se da cuenta que está dormido puedes despertar, ¿no?»
Había escuchado de los sueños lúcidos, incluso de los viajes astrales, creencias de gente pendeja, conversaciones sin sentido entre compas que salen después de unas cervezas, las típicas anécdotas que le pasan al primo de un amigo. Pura mierda. Idioteces de gente ebria o marihuana que trae la lengua muy suelta.
El asunto es que en ese momento no tenía ni una gota de alcohol en mi sangre, ni había fumado hierba... al menos no desde hacía unos días.
Mis extremidades estaban entumecidas, aunque dudaba que las sensaciones dentro de un sueño fueran reales.
Antes de que mi mente siguiera enredándose como luces navideñas mal guardadas, un recuerdo se disparó dentro de mi cabeza, como una notificación spam que no puedes cerrar.
Era otra memoria de mi infancia, uno de cuándo desarrollé un fuerte miedo a la oscuridad, tanto que no me atrevía a salir de mi cuarto noche, ni siquiera para ir al baño. Imaginaba que había monstruos escondidos entre las sombras, esperando a que saliera para arrastrarme y devorarme. Comenzó a ser habitual que despertara con la cama mojada hasta que mamá se hartó y me llevó a una psicóloga. Aunque ella sospechaba que tenía algo que ver con papá y sus hábitos de llegar a casa muy noche... en malas condiciones.
Debía de tener once o doce años a lo mucho lo cual en mi perspectiva empeoraba mi dilema, el hecho de que un niño de mi edad siguiera mojando la cama me hacía sentir patético.
Me veía jugando con unos bloques tipo lego que colocaba en una mesita. A mis espaldas, una mujer de edad media me observaba, sentada, con libreta y pluma en mano.
—¿A qué le temes, Miguel? —preguntó tras unos minutos de silencio.
—A los monstruos en la oscuridad —respondí sin dejar de apilar bloques—. Pero mamá no entiende. Dice que ya estoy grande y que debo ser buen ejemplo para mi hermano.
Rafael apenas tenía un año a lo mucho.
—¿Sabes? Es normal que los niños de tu edad tengan miedos, incluso los que los adultos no entienden. Estoy segura de que tu mamá también le teme a varias cosas —dijo con voz suave, inclinándose para acercarse—. Pero ella sabe que la mayoría de esos temores solo existen en la cabeza. Son invisibles. No pueden hacerte daño.
Se hincó a mi lado. Pero mi voz la detuvo:
—Lo invisible también lastima —afirmé, ensamblando otro bloque sobre la torre.
Sus delgadas cejas se fruncieron.
—¿Oíste eso en algún lado?
Con sus años de experiencia, supo de inmediato que un niño no diría eso así porque sí, supuso que la había escuchado en la tele o de alguien, aunque en realidad fue…
—De papá —respondí—. Hace unas noches lo oí hablando por teléfono, mamá dijo que era de su trabajo, que no lo molestara. Me quedé escuchando a escondidas y lo oí decir decir que no iba a permitir que se lo llevaran esos monstruos.
Mi versión infantil se puso de pie para continuar construyendo la torre que cada vez llegaba más alto.
La terapeuta mantuvo un largo silencio antes de continuar haciendo sus anotaciones. Sus labios se fruncían junto con el resto de su rostro.
—¿Qué construyes? —preguntó después de un tiempo.
—Una iglesia.
Sus cejas se arquearon de sorpresa.
—Y esto —señaló la torre que seguía elevando—, ¿es el campanario? —asentí—, ¿crees necesario hacerlo tan alto?
Asentí con más firmeza.
—Claro. Si no, ¿cómo van a oír los ángeles las campanas?
Esa pregunta con la que le respondí a la psicóloga siguió dando vueltas en mi cabeza. Creí haber olvidado mi viejo miedo a la oscuridad pero con cada segundo que pasaba iba rememorando el nivel de pánico que me llegaba a causar.
Tantas fueron las veces que visité ese consultorio en la que la mayoría del tiempo me la pasaba entretenido en algo mientras la psicóloga me hacía preguntas, a veces solo me observaba y escribía en su libreta. ¿Por qué de pronto me vino ese recuerdo?, ¿por qué le dije eso sobre los ángeles y las campanas?
Un murmullo sonó de la nada, como cuando colocas un caracol de mar junto a tu oído. Poco a poco, se volvió continuo, un ruido blanco, suave, pero constante, y cuanto más lo notaba, más me absorbía.
Sin darme cuenta, mis pies volvieron a moverse. El suelo crujía bajo mis pasos, pulverizando la grava.
«¿Dónde termina esto?», me pregunté.
Forcé la vista hacia el horizonte. La penumbra se espesaba frente a mí, pero a la vez me parecía que algo se movía entre la oscura bruma: siluetas, líneas rectas, bordes difuminados. ¿Edificios?
El murmullo se transformó en un tintineo metálico.
Ting. Y de nuevo. Ting. Y otra vez. Ting. El lapso entre cada tintineo se acortaba mientras aumentaba el volumen hasta que se convirtieron en campanadas, como las de una catedral. Tuve que cubrirme los oídos, el sonido era tan abrumador que me hizo caer de rodillas. El estruendo retumbaba hasta los huesos y sentía que iba a desfallecer.
«¿Qué clase de puto sueño es este?»
Y de pronto se hizo silencio, como si alguien o algo hubiera escuchado mis súplicas. El silencio se sintió pesado y profundo, tan solo quedó el eco suspendido del último tañido junto con el zumbido de mis oídos. Me costaba mantenerme en pie.
Una luz brillante se alzó en el horizonte, justo donde antes se dibujaban lo que suponía eran montañas o edificios, aunque estaba demasiado alejado como para estar seguro.
Un halo dorado emergió desde la oscuridad. Gruesos rayos de luz que se extendieron por lo alto y en todas direcciones, tan engrosados que parecían sables de oro. Nunca antes la luz se me había hecho tan palpable.
Debajo de ese resplandor apareció una figura alargada, imposible de distinguir, su apariencia se entremezclaba con el horizonte resultando atrayente, de alguna forma me incitaba a seguir caminando.
Tenía que avanzar. Debía de haber una razón por la cual estaba soñando esto de nuevo, y algo me decía que la respuesta se hallaba al final de este camino, o era lo que quería creer.
Traté de dar otro paso pero no pude.
Miré hacia abajo descubriendo que dos negruzcas manos se aferraban a mis tobillos.
Intenté gritar sin éxito, ningún sonido salió de mi boca. Traté de liberarme pero estas garras se iban aferrando con más fuerza a mis tobillos, se hundían en mi carne quemándome al contacto.
Más garras surgieron, trepando por mis piernas, muslos, hasta mi cadera, y comenzaron a arrastrarme hacia la oscuridad.
Mi miedo infantil se volvió real, los monstruos al final me encontraron, y en la supuesta seguridad de mi cabeza.
La luz del horizonte se fue apagando mientras la negrura me iba devorando. El silenció fue sustituido por mis gritos desgarradores.
El filo de las garras se abrieron paso bajo mi piel. Mi carne y tejidos se fueron despegando, aquellas extremidades negras se internaron hacia mis vísceras como reptiles buscando el abrigo del calor, tal como si trataran de encontrar algo.
Una de ellas extrajo algo de mi interior. Un cristal translúcido, aunque era difícil de ver entre tantos coágulos.
«¿¡Qué chingados…!?»
Luego, otra garra extrajo un segundo objeto. Más grande, redondo y hueco. Lo levantaron para colocarlo sobre mi cabeza.
Una corona. Una corona ensangrentada llena de gemas.
—Tiferet… —escuché en un eco que retumbó por el abismo.
¿En qué momento se volvió todo tan irreal? Había entendido que todo era un sueño, ALGO DE MI CABEZA. Entonces, ¿por qué chingados dolía tanto?, ¿por qué mi mente había formado algo tan grotesco?, ¿por qué mis sueños se habían vuelto una amalgama desproporcionada de ideas y miedos…?
Ya ni siquiera recordaba cómo despertar. ¿Sería posible morir de agonía dentro de una pesadilla?
Y de pronto, desperté.
Mi respiración estaba acelerada, con el corazón taladrandome la garganta. Me hallaba tan agitado que tardé en notar la tensión de mi cuerpo. Mis manos se aferraban a las sábanas con tal fuerza que no sentía mis dedos.
Mi vista seguía nublada a pesar de que la oscuridad del cuarto no era tan espesa como la del sueño.
Solté un grito ahogado al recordar.
Di un manotazo buscando el interruptor, pero en su lugar, tumbé un vaso de agua que se estrelló en el suelo. El ruido me devolvió a la realidad.
—¡Verga…! —exclamé.
Los objetos del cuarto comenzaron a tomar forma hasta que me cayó el veinte que no estaba en mi cuarto en Palenque. Fruncí el ceño al oír los resortes del colchón.
Aún sentía el calor pegado a mi cuerpo, sudoroso, empapado. La sábana tenía la silueta de mi cuerpo marcada por la humedad.
Primera noche, rompí un vaso y apesté la cama.
Me levanté cuidando de no pisar los pedazos de vidrios y corrí las cortinas. Quedé sorprendido al ver un cielo tan despejado y estrellado, tanto que me mantuve embobado un par de minutos. En palenque, las luces mercuriales y la contaminación apenas te dejan ver la luna, eso si no la tapa algún panorámico.
Abrí la ventana sintiendo la suave caricia de la brisa nocturna en mi cara, nada que ver con el aire polvoso de la mañana.
Varios kilómetros a lo lejos se veía el campanario de la iglesia. y justo debajo un montón de luces coloridas iluminaban la explanada. El festival.
Rebusqué entre los cajones hasta que encontré un cambio de sábanas limpias.
Todavía fastidiado por la pesadilla, arranqué con fuerza la cubierta de la cama y al hacerlo una nube de polvo se levantó en el aire. Apenas respiré una tos violenta que me nubló la vista. Salí del cuarto con la garganta ardiendo y lágrimas recorriéndome la cara.
A tientas, llegué al baño, me metí bajo la regadera con todo y ropa cuando el agua del grifo no fue suficiente. La pesadez del chorro de la ducha me alivió un poco. Me tallé el rostro una y otra vez, hasta que el ardor se detuvo y me fue posible respirar de nuevo.
Me miré al espejo encontrándome con mi cara hinchada, roja, mis ojos como bolas de billar. Casi parecía que había sufrido una alergia, como cuando mi amigo Simón comió unas empanadas sin saber que tenían camarón, casi se muere.
—¿Qué putas fue eso? Yo no soy alérgico a nada —murmuré.
Regresé a la habitación, aún limpiándome la nariz con papel de baño y encendí la luz. En el suelo, junto a las sábanas tiradas, había una delgada capa de polvo blanquecino. Agarré un poco entre los dedos. La textura era similar a la harina o la ceniza.
Miré hacia la ventana, luego a las esquinas del cuarto. No había polvo en ningún otro lugar, solo alrededor de la cama, y no parecía tierra.
Froté mis dedos haciendo que los restos cayeran de mis yemas. Una fragancia perfumada me golpeó la nariz, volvió la picazón y la urgencia de toser. Me alejé limpiándome la mano con la camiseta húmeda que me había quitado.
Una serie de dudas rondaron por mí ya de por sí abrumada cabeza y por alguna razón recordé los guijarros desmoronándose entre mis dedos.