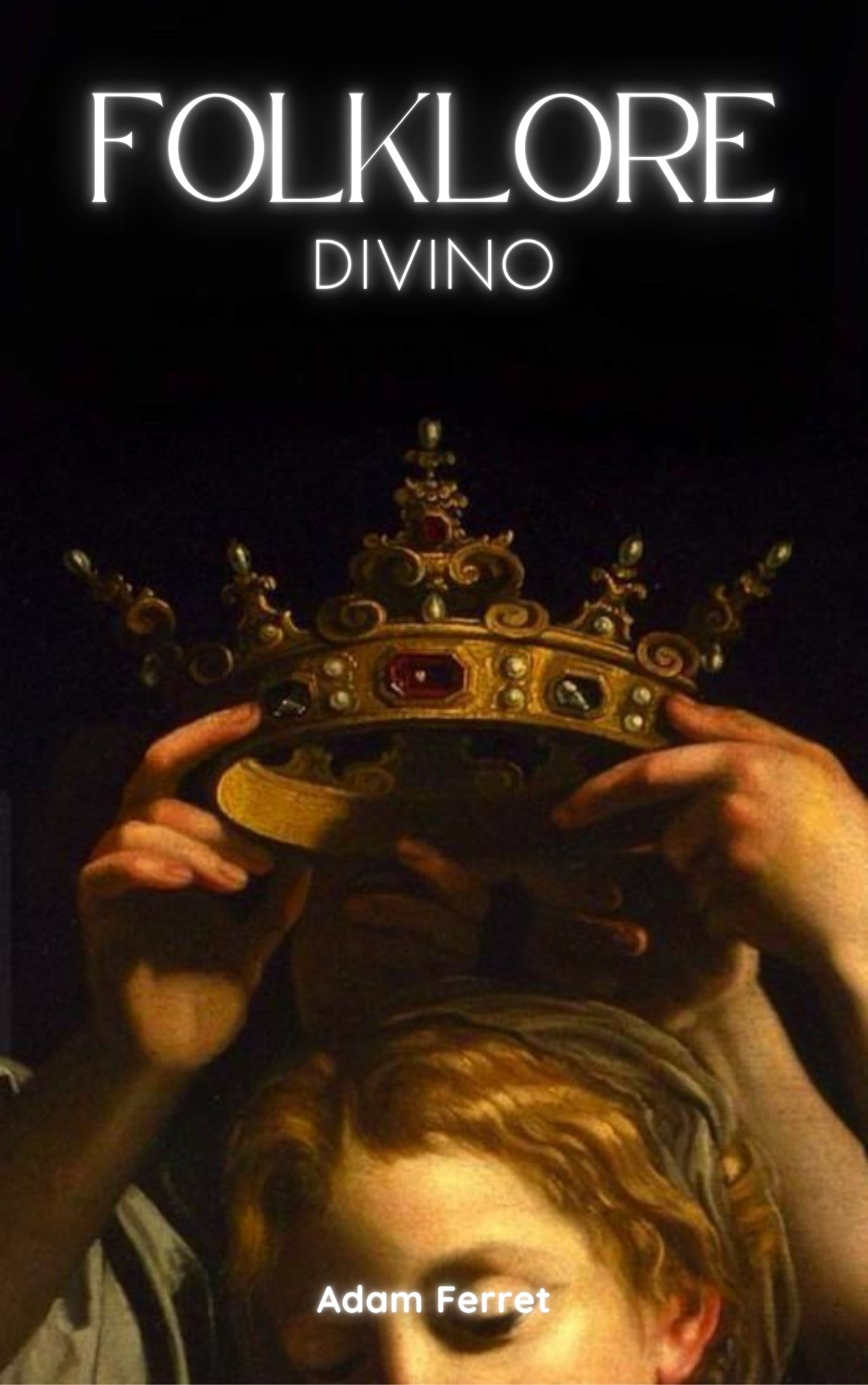3 - Procesión
Coronas de flores, ramos y pequeñas banderas triangulares colgaban de las casas, negocios y entre las farolas. El panorama al exterior de la estación daba un aspecto festivo.
Cualquiera que nunca hubiera puesto un pie en Zan Mar Tyn podría pensar que ha viajado en el tiempo. El paso de las décadas apenas se notaba, había un aire colonial en cada esquina, y no era difícil imaginar a la gente caminando por ahí con ropa de la época colonial. Lo curioso es que no se veía a nadie, al menos afuera de la estación, y tampoco se escuchaba ruido. No esperaba escuchar el desmadre mañanero al que estaba acostumbrado en la capital, pero al menos esperaba oír o ver a alguien, mínimo un perro callejero.
Al prestar más atención, noté cómo en puertas, ventanas, e incluso árboles se acumulaba una costra de polvo y suciedad, estaba en todos lados. Los adornos florales parecían ser lo único limpio, como si hubieran sido colocados recientemente.
«A cierta gente no le gusta barrer» pensé en broma.
El cosquilleo en mi nariz volvió a hacerse presente aquí afuera. Me ajusté mejor el gorro de mi sudadera pensando que podría ser el frío.
Caminé hacia la banca donde mamá y Rafa tomaron asiento, también cubierta por el puñetero polvo. Intenté limpiar la superficie con unas pasadas de mano, pero lo único que logré fue empuercarme la palma. La miré con desagrado. Sentí una punzada en mi nariz que me provocó un lagrimeo.
—Mejor usa esto —dijo Rafa, pasándome unas servilletas junto con un botecito de gel desinfectante.
—Gracias.
Una vez limpia la zona libre me dejé caer en ella. Revisé mi teléfono, aunque lo único que vi fue el reflejo de mi jeta en la pantalla, se había acabado la batería.
Mis audífonos colgaban de mi cuello desde que bajamos del tren, me los puse a pesar de saber que era una pendejada por lo del celular apagado, pero es que llevaba rato escuchando un zumbido en el aire, como el de un enjambre o estática. Miré alrededor, tratando de encontrar un origen, supuse que podría tratarse de la electricidad en las vías aunque ya estábamos bastante lejos de ellas. Ni Rafa ni mamá aparentaban notar nada, de hecho esta última solo se preocupaba por ajustar bien la mascarilla y bufanda de mi hermano.
Según mamá, tía Susana había mandado un taxi por nosotros, uno que estaba tomándose su jodido tiempo, llevábamos casi media hora esperando. Solté un largo suspiro.
—Viene desde Palenque, ¿o qué? —pregunté desesperado.
Mamá me miró con desaprobación.
La última y única vez que visité Zan Mar Tyn con mamá cuando aún Rafa estaba en su vientre no recordaba haber visto taxis, supongo que el pueblo habrá crecido un poco. Tampoco recordaba que hubiera tanta tierra, aunque no debería fiarme de mi memoria de diez años.
El sol ya se asomaba en el cielo cuando un carro viejo y despintado con las letras “taxi” casi invisibles se detuvo frente a nosotros. El interior estaba atascado de mamadas: collares en el retrovisor, figurillas religiosas sobre el panel, y una luz amarillenta en el techo que parecía achicar la cabina con su tono pardusco.
El conductor, un señor regordete de bigote grueso y voz flemosa ya sabía nuestro destino antes de que mamá se lo diera, aunque lo más seguro es que tía Susana se lo había dicho.
Me costó más respirar dentro del taxi que afuera. En cuanto me senté en la parte trasera una nube de porquería se levantó provocándome un ataque de estornudos que me dejó con los ojos llorosos. El olor a cigarro estaba impregnado por todos lados, los asientos parecían ceniceros, había colillas y encendedores viejos por donde voltearas. No había donde poner los pies sin pisar basura.
Me topé con la mirada angustiada de mamá desde el retrovisor. En cuanto cerró la puerta pude notar el impulso de bajarse, pero al final solo ajustó su propia bufanda sobre su nariz.
El taxi giró por una calle y perdimos de vista la terminal.
Hubo un intercambio breve de saludos entre mamá y el conductor, y luego, silencio. El único sonido audible era el del encacharrado radio en el tablero del vehículo el cual escupía algo parecido a música regional, horrible, difícil de entender. El aparato no dejaba de cambiar de volumen con cada bache y tope que pasábamos. Las voces de las canciones se escuchaban fantasmagóricas.
Intenté abrir la ventana para darme un respiro, pero apenas bajó el cristal la boca se me llenó de polvo. Tosí al igual que Rafa. No tuve más remedio que subir el vidrio y aguantar el olor.
Rendido, saqué pañuelos para limpiarme la nariz.
Había notado que el conductor me miraba desde que salimos de la estación. Usaba el retrovisor para observarme, y mientras lo hacía, jugaba con una cadena plateada que colgaba de su cuello. Su enorme mano no permitía ver el dije con el que jugueteaba pero por un momento creí ver el mismo diseño del pin que llevaba el hombre del tren en su visera, aunque lo más probable es que no era así.
—¿Son socios de los Salazar?, ¿o de los ma...? —preguntó con voz grave, poniéndonos en alerta. Se detuvo en la última pregunta.
Sus ojos oscuros e irritados brillaron en el espejo, fijos en mí y en Rafael.
—Familiares. Nací en Zan Mar Tyn —respondió ella—, pero hace años que vivo en la capital con mis hijos.
—Ah… lenqueños.
Volví la mirada hacia la ventana justo a tiempo para notar un grupo de personas caminando a orillas de la calle. Apareció otro grupo, y otro más al poco tiempo.
El taxi redujo la velocidad pues de pronto la calle ya no estaba vacía. Los pobladores por los que tanto preguntaba habían aparecido, casi todos compartían vestimenta, ropas blancas con acentuaciones doradas que brillaban por la luz del amanecer. Algunos llevaban ramos de flores blancas y hierbas frescas, igual que vi frente a las casas frente a la estación.
—¿Y sigue siendo el Zan Mar Tyn que recuerda, madre? —la voz espesa del taxista interrumpió mis pensamientos.
Mamá no respondió, estaba tan sorprendida como yo por lo que se veía.
Volví a cruzar con el taxista en el espejo. Esta vez sus ojos se veían más abiertos. Ahora era capaz de ver la amarillenta esclerótica que antes no había notado.
—Casi todas las minas se fueron a la chingada —dijo con una emoción perturbadora—, pero la raza no ha dejado de llegar al pueblo.
«¿Quién chingados en su sano juicio buscaría venir a este pueblo entierrado?» me pregunté.
Sabía el por qué mamá había decidido irse, ¿pero alguien que quisiera venir?, hay mejores lugares para visitar en Aztlán.
El taxi pasó a detenerse por completo. Llegamos al cruce de una calle amplia en donde la multitud se densificaba. Los que caminaban junto a nosotros se unieron al desfile si fueran ríos alimentando un cauce mayor.
La radio dejó de hacer ruido y empezó a emitir una melodía clara, sincronizándose con los cánticos de la multitud.
Se distinguían túnicas y ornamentos dorados entre la gente. Era obvio que se trataba de una procesión, pero no había ninguna figura visible. Nadie cargaba ningún santo o efigie divina, solo personas con flores u ondeando banderas doradas y blancas, pero sin ningún símbolo.
—¿Qué pedo…? —susurré.
«La gente de pueblo sí que saben montar fiestas» me dije mientras imaginaba alguna escena de cine surrealista.
Estaba entre maravillado y acojonado, cuanto más tiempo pasaba con la mirada fija más se me erizaban los vellos de la nuca.
Traté de comprender el canto, pero las voces eran tan monocordes que solo pude captar una parte de la estrofa.
Hablé con un ángel
que del cielo descendió.
Este me mostró el camino,
el camino para ascender a Dios.
Otro grupo que repetía una palabra desconocida. Selah.
Recordé que una antigua profesora de universidad decía que la música era capaz de elevar el espíritu, incluso de conectarte con Dios. Si yo estuviera en su lugar de Dios y oyera esta mamada preferiría mirar hacia otro lado. Todo sonaba lúgubre, no me sentía elevado para nada.
La multitud empezó a abrir paso al taxi.
—¿Qué es lo que celebran? —preguntó mamá—. No recuerdo ninguna festividad en estas fechas.
Una sonrisa se formó en los labios resecos del conductor.
—Verá, madre, una década después de que los extranjeros compraran las minas hubo un accidente. Una galería colapsó y dejó atrapados a varios mineros. Pasaron días antes de que pudieran rescatarlos. Algunos murieron, pero los que sobrevivieron juraron haber sido ayudados por un ángel. El tiempo pasó y el dinero se esfumó tan rápido como los pinches noticieros sacaban notas, aunque ninguno mencionó nada sobre las apariciones, aunque aquí cada vez eran más los que juraban haber visto al ángel o haber recibido su mensaje —mientras el hombre hablaba sus manos se iban aferrando con más fuerza al volante—. Tal vez Yeru Shalom lleve décadas inexistente madre, y nunca podremos visitarlo, pero Zan Mar Tyn se volvió un lugar sagrado para nosotros —el taxista ya no parecía solo un tipo raro, ahora se veía poseído—. O tal vez siempre lo fue y el accidente fue lo que necesitamos para abrir los ojos.
De pronto sentí el temor de que de al hombre le hubiera botado la canica y decidiera pisar a fondo el acelerador hasta dejar las calles teñidas de rojo.
—¿Entonces es eso? —preguntó mamá—, ¿celebran una supuesta aparición?
Por primera vez el taxista la miró. Sonrió mostrando una dentadura incompleta, llena de manchas amarillas.
—Celebramos el descubrimiento de las puertas del cielo en la tierra —respondió con los ojos desorbitados—. ¿Neta usted es de aquí, madre?
Mamá no respondió, prefirió voltear y centrar si mirada en el exterior.
—¡Mira, Miguel, allá! —gritó Rafa.
Mi hermano se había hincado en el asiento, miraba por la ventana de atrás y señalaba algo entre la multitud.
Me giré pero no vi nada, tan solo más multitud vestida de blanco y dorado, fue hasta que estuve por acomodarme de nuevo en el asiento cuando noté algo un grupo de personas jóvenes, hombres y mujeres, acompañados por figuras encapuchadas con telas doradas que brillaban igual a oro líquido, estos últimos casi parecía llevar a rastras a los jóvenes quienes casi iban semidesnudos, tan solo vestían telas blancas enredadas en sus cuerpo como si estuvieran ajenos al frío.
Lo que llamó la atención de Rafa habían sido las alas blancas que portaban, de esas que suelen usarse en las pastorelas decembrinas. En sus cabezas también se alcanzaban a distinguir aureolas metálicas. Otra tela blanca les cubría por completo o parte del rostro pero por la forma en la que los cargaban casi parecían estar inconscientes, aunque bien podría ser parte de la actuación como los desfiles de los matachines.
La gente que les rodeaba gritaban, danzaban, y levantaban sus adornos florales y banderas sobre sus cabezas.
Por un momento creí captar un aroma floral que escoció mi nariz, por unos segundos desapareció el horrible aroma del cigarro. Todo parecía tan surreal que quedé hipnotizado.
El taxi siguió avanzar hasta que ya no fue posible observar el extraño espectáculo. Volvimos a adentrarnos a calles solitarias dejando la procesión quedó atrás. Los cánticos se perdieron en el aire y el ruido de la radio volvió a ser solo eso, ruido.
Fue hasta que me acomodé en el desgastado asiento cuando me di cuenta de la tensión en mis músculos. Traté de relajar mis hombros y solté un largo suspiro que me destapó los oídos.
No hacía ni dos horas que había despertado, aún así, parecía incapaz de discernir entre el sueño y la realidad.